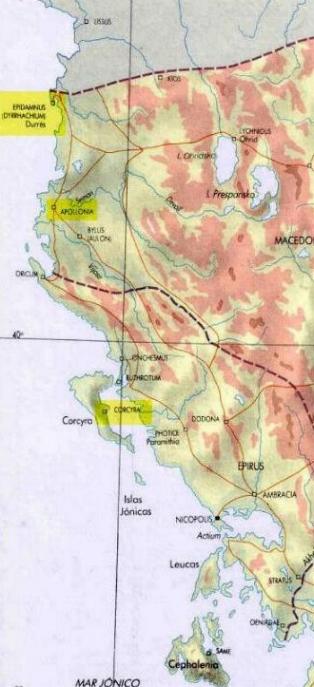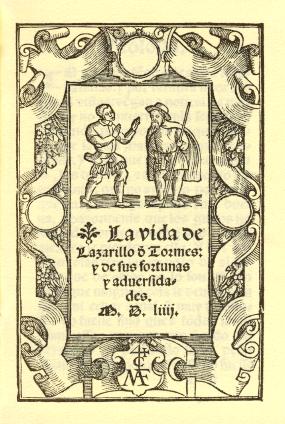¡Vaya par de manzanas!

En latín y en griego, “tirar manzanas a alguien” (normalmente, a una chica) equivale a declararle amor. En latín se diría petere malis quandam, y la expresión sería equivalente a la nuestra “tirar los tejos a alguien” (cuyo origen, por cierto, desconozco). Por otro lado, la manzana como símbolo erótico tiene bastante importancia en algunos episodios míticos de la Mitología Clásica, en los que no me voy a detener ahora: el de Hipómenes y Atalanta, el de Aconcio y Cidipe, y el Juicio de Paris, donde aparece la famosa manzana de la Discordia (sobre el Juicio de Paris sí conté algo aquí; y en el cuadro de Rubens puede apreciarse la manzana en la mano de Mercurio).
Me interesa recordar ahora el uso de la manzana como símbolo de belleza efímera, en el contexto del tópico literario del carpe diem. Lo que me ha evocado este tópico es el visionado de un curioso video, "Rotting apple" ("manzana pudriéndose"), que circula por Internet y muestra los estragos que el simple paso del tiempo provoca en una fresca y apetecible manzana:
No es muy descabellado ver en este video una parábola de que la vida humana (y, específicamente, la belleza femenina) es un bien efímero, igual que la frescura de la manzana. Pues bien, he rastreado si se documentaba la manzana en relación con el tópico del carpe diem en la literatura clásica. Como se recordará, el motivo del carpe diem insta a gozar de la juventud y de la belleza, antes de que lo impida el paso del tiempo, la llegada de la vejez y la muerte. Normalmente el tópico del carpe diem se presenta con imágenes y paralelos pertenecientes al ámbito vegetal: así, se suele comparar la belleza efímera con flores, rosas, cosechas, verduras. He encontrado dos epigramas (breves poemas escritos en dísticos elegíacos) en que el sujeto lírico recurre precisamente a la mención de la manzana como paralelo de belleza efímera, con el propósito de convencer a la destinataria del poema a corresponder a su amor y aprovechar la lozanía de la juventud. Ambos epigramas pertenecen al libro V de la Antología Palatina, y están atribuidos (probablemente sin fundamento) al mismísimo Platón, el filósofo:
A.P. V 79:
Τῷ μήλῳ βάλλω σε· σὺ δ' εἰ μὲν ἑκοῦσα φιλεῖς με,
δεξαμένη τῆς σῆς παρθενίης μετάδος.
εἰ δ' ἄρ', ὃ μὴ γίγνοιτο, νοεῖς, τοῦτ' αὐτὸ λαβοῦσα
σκέψαι τὴν ὥρην ὡς ὀλιγοχρόνιος.
Te lanzo una manzana: y tú, si accedes a quererme,
acéptala y entrégame a cambio tu virginidad.
Pero si piensas lo que ojalá no pienses, tómala igualmente
y reflexiona qué efímera es la mocedad.
A. P. V 80:
Μῆλον ἐγώ· βάλλει με φιλῶν σέ τις. ἀλλ' ἐπίνευσον,
Ξανθίππη· κἀγὼ καὶ σὺ μαραινόμεθα.
"Soy una manzana: quien te ama me lanza a ti. Pues dile que sí,
Jantipa: yo, igual que tú, nos marchitamos."
(*) Puede verse on line, aquí, un estupendo artículo sobre el tema: Antonio Ruiz de Elvira, "La concha de Venus y la manzana de la Discordia", Cuadernos de Filología Clásica: Estudios Latinos 1 (2001), pp. 237-244.
Technorati tags: Classical Tradition, apple, Plato
Labels: Cultura clásica, Etimologías y curiosidades lingüísticas, tópicos literarios